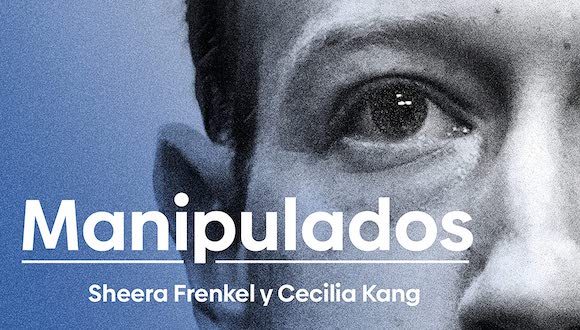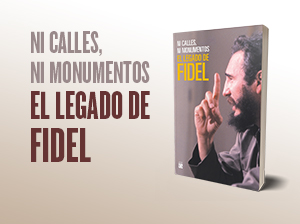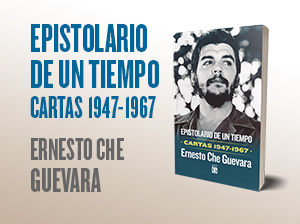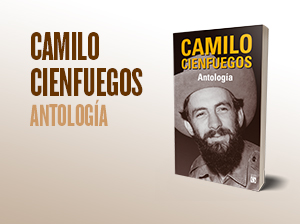Política

América Latina en tiempos de Trump: el caso de Honduras como espejo para México
Vivimos tiempos interesantes, a la par que confusos. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, afirma que estamos ante el fin de la globalización neoliberal.1 Sustenta su tesis en dos eventos en los dos países donde se dio inicio al modelo neoliberal (después de que los Chicago Boys utilizan el Chile de Pinochet como laboratorio): el Brexit en el Reino Unido y la victoria de Trump en Estados Unidos. Dichos eventos, cuanto menos, suponen un frenazo a la globalización de los mercados y un retorno a formas de proteccionismo económico que la ortodoxia neoliberal había desterrado. Los países donde se dio inicio al neoliberalismo cierran el círculo y cortocircuitan el desarrollo del modelo a escala global.
La crisis de una Unión Europea de los Estados y el capital, por encima de los intereses de los pueblos, y la decisión de abandonar la misma por parte del principal aliado de los Estados Unidos en la OTAN, es síntoma también de que el orden geopolítico que conocíamos hasta ahora ha comenzado a difuminarse.
El auge de Rusia como potencia geopolítica, a partir de sus movimientos en los tableros de Ucrania y Siria, y la consolidación de China como el otro actor determinante en Asia, África y América Latina, restan la hegemonía mantenida hasta el momento por Estados Unidos a escala planetaria.
No hay que olvidar que China ya es primera potencia económica mundial si medimos el PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA), y pronto lo será en términos absolutos, siendo poseedora, además, de la mayor parte de la deuda externa estadounidense. En la medida en que consolida una mayor expansión geopolítica, mediante la nueva Ruta de la Seda, su complemento marítimo, y la mayor parte de obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, se convierte en un competidor que, a cada paso que da, resta hegemonía planetaria a Estados Unidos.
El surgimiento y posterior implosión del engendro llamado Estado Islámico/ISIS/Daesh, en cuyo surgimiento y fortalecimiento tuvieron un rol fundamental las agencias de inteligencia estadounidenses, son otro de los síntomas del declive de dicha hegemonía.
La propia llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ganando (no en votos, pero sí en la mayoría de distritos electorales) a Hillary Clinton, candidata de Wall Street y el complejo industrial-militar, parece lo indicado para cerrar el círculo abierto por Ronald Reagan en los ochenta.
Estados Unidos en tiempos de Trump
Es necesario recordar que Obama tiene el dudoso honor de ser el primer presidente en toda la historia de los Estados Unidos que más tiempo ha ejercido su mandato con el país en guerra.2 No solo mantuvo las operaciones en Irak, Afganistán y Siria, si no que incursionó militarmente en Libia, Pakistán, Yemen y Somalia. Frente a ello, Trump no ha abierto ningún nuevo frente de guerra, aunque sí ha propuesto3 incrementar el presupuesto militar un 9%, 54 000 millones para un total de casi un billón de dólares.
El America First de Trump es real. Hay un repliegue hacia el mercado interno, un intento de mantener o reindustrializar el país al mismo tiempo que se sale del TPP (que era el campo más visible de disputa con China en el ámbito comercial).
Si observamos otros indicadores geopolíticos, podemos afirmar que, hasta el momento, no hay un cambio en la política exterior estadounidense, cuando ya se ha cumplido más de una cuarta parte del mandato de Donald Trump.
A pesar de pelearse vía Twitter con Corea del Norte y sus bravuconadas nucleares, no se ha dado ningún paso más para materializar un ataque real
No se ha certificado el acuerdo nuclear con Irán, pero este sigue en pie hasta el momento
Se mantiene el statu quo con Rusia, en medio de acercamientos y alejamientos, y tampoco varía la política hacia Ucrania
Se ha calificado de obsoleta la OTAN, pero no se ha variado la participación ni la postura de EEUU como miembro principal de la Alianza Atlántica
Se ha decido trasladar la Embajada en Israel a Jerusalén (era una propuesta de campaña debido a la presión del lobby judío) pero nada hace indicar que vaya a haber ningún cambio de postura en la política hacia Palestina, manteniendo a Israel como su principal aliado en Oriente Medio
Es decir, hasta el momento, y salvo alguna variación más de forma que de fondo, se mantiene la política exterior estadounidense que responde tanto al lobby financiero de Wall Street, como al complejo industrial militar.
El ciclo progresista en América Latina
Mientras tanto, a pesar de que Estados Unidos mantuvo su política imperial sin modificaciones en los últimos años, América Latina sí cambió.
Solo podemos pensar el momento actual, de una América Latina en tiempos de Trump, si analizamos las diversas etapas que ha mostrado el ciclo progresista que convirtió a América Latina y el Caribe en la única región del mundo donde se comenzó a construir una alternativa al sistema capitalista, o al menos a sus patrones de acumulación más agresivos, desarrollados por medio de las políticas neoliberales.
Fase previa, o acumulación originaria del ciclo progresista (1989-1998): las resistencias al neoliberalismo
Caía el muro de Berlín, se desintegraba el proyecto histórico de la izquierda comunista mientras las fracciones más concentradas del capital arrasaban con las conquistas históricas de las y los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, al tiempo que nos decían que había llegado el fin de la historia y de la lucha de clases, en el Sur del mundo comenzaba a germinar una resistencia al neoliberalismo todavía embrionaria durante el «caracazo» (1989) y ya más organizada en el levantamiento zapatista (1994), así como otros procesos de resistencia contras las consecuencias de las políticas neoliberales primero y de lucha contra esas mismas políticas después.
Primera fase del ciclo progresista (1998-2003): la irrupción
heroica del posneoliberalismo nacional-popular
La potencia plebeya de resistencia al neoliberalismo se transforma en proyectos políticos que apuestan no ya por la resistencia, sino por la toma del poder, o al menos de los gobiernos como primer paso. Ello se da dentro de las formas constitucionales o institucionales vigentes, como parte de una estrategia que se teje dentro de un período contrarrevolucionario abierto luego de la derrota de las fuerzas revolucionarias plasmadas en las dictaduras cívico-militares de mediados de los setenta.
La destrucción social del neoliberalismo y la crisis provocada por la pérdida de hegemonía de las élites políticas y económicas dejan un vacío político que es aprovechado por los proyectos nacional-populares para llegar a los gobiernos. El comandante Hugo Chávez en Venezuela (1998), Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002) y Néstor Kirchner en Argentina (2003) abren el camino para el cambio de época en América Latina y el Caribe.
Al final de esta primera fase se refuerza la disposición de lucha desde abajo y desde arriba y la construcción heroica del posneoliberalismo con la derrota infligida por el pueblo de Venezuela al golpe de Estado contrarrevolucionario de abril de 2002.
Segunda fase del ciclo progresista (2004-2006):
pico de acumulación política
A Chávez, Lula y Kirchner se les suman Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa (2006), en Ecuador, al mismo tiempo que se derrotaba el proyecto imperial conocido como ALCA, en noviembre de 2005, poco después de que los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela, con Chávez y Fidel como arquitectos de la integración, impulsaran, en diciembre de 2004, el ALBA, y nacieran, también en ese período de dos años, valiosos instrumentos al servicio de la liberación de los pueblos como Telesur o la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.
Se producen algunos «golpes de timón» claves que muestran el cambio de rumbo en los escenarios políticos nacionales, como las nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia, las asambleas constituyentes en Bolivia o Ecuador, o el pedido de perdón por parte del Estado argentino por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.
Al auge del antimperialismo en la región, se suma la afirmación del carácter socialista de la Revolución Bolivariana. En este horizonte del Socialismo del Siglo XXI se alinean la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia y la Revolución Ciudadana de Ecuador, con el socialismo comunitario y el «Buen Vivir» como horizontes de época.
Tercera fase del ciclo progresista (2007-2012):
la estabilización del proyecto posneoliberal
Al núcleo duro de gobiernos progresistas se suma Centroamérica con la llegada de los sandinistas al gobierno nacional de Nicaragua (2007, aunque Daniel Ortega gana las elecciones en noviembre de 2006) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (2009). También constituyen un avance en la correlación de fuerzas políticas favorable a los pueblos la llegada al gobierno de Fernando Lugo en Paraguay (2008) y el viraje hacia posiciones progresistas del gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.
En esta fase son derrotados, gracias a la movilización popular, los intentos de golpe de Estado en el núcleo duro bolivariano: Bolivia (2008) y Ecuador (2010), aunque no logran ser frenados los golpes a los gobiernos populares de Honduras en 2009 (cuando se incorpora al ALBA), y Paraguay en 2012, inaugurando así la nueva estrategia de «golpes blandos» de la derecha, perpetrados desde las propias instituciones del Estado liberal.
Estas piedras en el camino de la construcción progresista y revolucionaria de Nuestra América tienen su contracara en las nuevas constituciones aprobadas en referéndum que consolidan la refundación de los Estados posneoliberales en Bolivia y Ecuador (con el antecedente de Venezuela en 1999). En los nuevos textos constitucionales se logra cristalizar el cambio en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas a favor de los pueblos.
Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe entran de lleno en la transición al mundo multipolar, con una presencia, cada vez mayor, de Rusia y sobre todo de China en la región, además del nacimiento, en junio de 2009, del BRIC (Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaría Sudáfrica en abril de 2011), que contrarrestan la hegemonía yanqui en su tradicional patio trasero y generan condiciones para un desarrollo económico endógeno con mayores grados de soberanía.
Cuarta fase del ciclo progresista (2013-2016): reflujo y crisis
La muerte del comandante Chávez (marzo de 2013) abre de manera simbólica una etapa de reflujo, de crisis en el bloque nacional-popular, que se traduce en un pico de desacumulación política y social, que culmina con tres derrotas electorales para la izquierda y los proyectos nacional populares o el progresismo (de distinto signo, pero derrotas al fin y al cabo), en Argentina (octubre de 2015) —el único gobierno de izquierda y/o nacional-popular perdido en las urnas desde 1998—; Venezuela (diciembre de 2015) y Bolivia (febrero de 2016), además de un golpe político-institucional-mediático contra el gobierno brasileño de Dilma Rousseff (mayo de 2016).
Esta fase deja un debate no saldado para la izquierda, el del Estado. Decía René Zavaleta Mercado, sociólogo marxista boliviano, que la historia de las masas es una historia que se hace contra el Estado. Pues este históricamente expresa las relaciones de dominación, y aunque aparenta estar por encima de los intereses de las distintas clases y ser árbitro, produce los instrumentos institucionales necesarios para la reproducción de la clase dominante. Lo mismo afirma el también boliviano Jorge Viaña; por lo tanto, todo Estado, en última instancia, niega a las masas, aunque pretenda expresarlas. Probablemente esto se ve más claro en los procesos del segundo anillo progresista, y nos ayuda a entender parcialmente lo sucedido en Argentina o Brasil.
Sin embargo, en el caso de los procesos que se han planteado cuestionar el poder de la clase dominante y al sistema mismo, el Estado se constituye como «de transición», casi como un «Leviatán a contramano», pues expresa nuevas correlaciones de fuerzas que permean las instituciones, modifican las reglas de juego y se proponen apuntalar la construcción de poder popular.
En la dialéctica contradictoria de las transiciones, la lógica de la inercia estatal obstaculiza, al tiempo que potencia, las experiencias populares autogestionarias. Es un Estado que se reforma a sí mismo; por ejemplo, mediante las reformas constitucionales del núcleo duro bolivariano, lo que no sucedió en ninguno de los países del segundo anillo progresista, en los cuales ese viejo monstruo y sus lógicas de arbitrio bajo envolturas sumamente democráticas favorecieron la reconstitución de la iniciativa cultural, económica, institucional, comunicacional de las fuerzas restauradoras del orden neoliberal; al tiempo que las fuerzas políticas que condujeron los gobiernos populares de este segundo anillo priorizaron la lucha desde arriba desvalorizando la auto organización popular, salvo en los momentos de agudización del enfrentamiento en que intentan apelar a la movilización de las masas. En cambio, en el primer anillo se apela constantemente a la lucha desde abajo como reaseguramiento del proceso revolucionario y como senda de construcción del socialismo.
Quinta fase del ciclo progresista (2016- ): guerra de posiciones entre el posneoliberalismo y el capitalismo offshore
Si bien hemos entrado en una fase de crisis del ciclo progresista, no se puede hablar de su fin. En primer y evidente lugar, porque si bien la clase dominante ha logrado desalojar del gobierno y del aparato del Estado a algunos gobiernos populares mediante elecciones (Argentina) o maniobras leguleyas y judiciales (Brasil), no ha caído el núcleo duro del cambio de época progresista: Bolivia y Venezuela, a quienes acompañan Nicaragua y por supuesto la heroica Revolución Cubana. Aunque hayan perdido dos procesos electorales parciales y, sobre todo en Venezuela, se hayan agudizado las contradicciones, el enfrentamiento y la polarización social, no se ha detenido la construcción revolucionaria expresada fundamentalmente en las comunas, con el apoyo del Estado revolucionario.
Los dos proyectos, junto con Nicaragua y Cuba, que se plantearon ir más allá de las relaciones capitalistas en el largo plazo son los que están en pie, lo que indica que la batalla estratégica de nuestro tiempo es la defensa de esos procesos.
La fase en la que entra el ciclo progresista se caracteriza entonces por una guerra de posiciones en la que la izquierda debe hacer un buen diagnóstico y balance del breve ciclo de derrotas electorales, de lo sucedido en Brasil, y Ecuador con la traición de Lenin Moreno al legado de Correa, y en general del reflujo en la capacidad de resistencia y movilización política de las fuerzas de izquierda en el continente.
América Latina en tiempos de Trump
Para pensar Nuestra América en tiempos de Trump, es necesario hacerse una pregunta:
¿Sabe Trump donde está América Latina?
Vamos a suponer que sí, o al menos que sus asesores del Pentágono y el Comando Sur sí lo saben. Entonces viene una segunda pregunta:
¿Ha cambiado la política exterior estadounidense en lo que respecta a América Latina respecto a la administración Obama?
Todo parece indicar que la respuesta es no. Veamos también algunos indicadores que nos permitan sustentar esta afirmación:
Se mantiene y renueva el decreto ejecutivo de Obama declarando a Venezuela un peligro para la seguridad de los Estados Unidos
Se mantiene la política injerencista contra Bolivia y otros gobiernos progresistas. No olvidemos que hay un hilo conductor entre el golpe parlamentario en Paraguay contra Fernando Lugo (2012) y el impeachment contra Dilma (2016), la presencia en ambos países de Liliana Ayalde, exdirectora de USAID y embajadora en cada uno de esos países. Actualmente, Ayalde es directora civil adjunta para Asuntos de Política Exterior del Comando Sur.4 Otro hilo conductor lo podemos encontrar en el nombramiento de Philip Goldberg como encargado de negocios en Cuba. Goldberg, experto en contrainsurgencia y ex embajador en Kosovo, ya fue expulsado de Bolivia por su rol de buscar la balcanización del país durante el empate catastrófico que se vivía en el país andino-amazónico durante 2007-2008
Respecto a Cuba, y a pesar de bruscas declaraciones y movimientos políticos, parece que hasta el momento los cambios son más de forma que de fondo
Se mantiene la misma política de bases militares y ejercicios militares conjuntos, como la reciente operación AmazonLog5 en la Amazonía entre las fuerzas armadas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú
Se mantiene el rol de la OEA como policía cipaya del imperialismo para golpear a los gobiernos progresistas
Otra de las principales promesas de campaña, el famoso muro de Trump, es una realidad en buena parte de la frontera con México, donde ya existen más de 1 000 kilómetros6 de muro y vallas sobre los 3000 km de frontera conjunta