Análitico
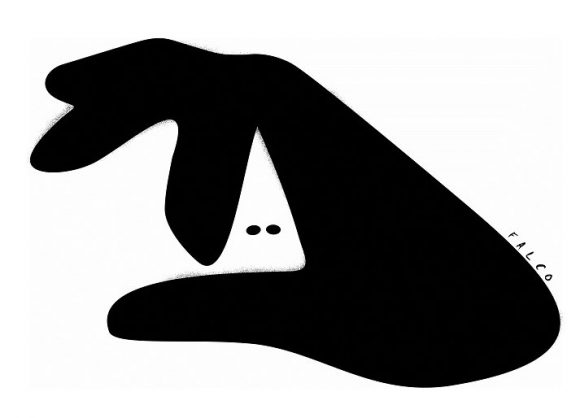
¿Raros disturbios?, de instigados a instigadores
17 jun. 2020
Ricardo Ronquillo Bello
En este mundo ocurren cosas muy extrañas. Eso que ya sabíamos, aunque era muy difícil demostrarlo entre tanto vendaval especulativo, ahora se pone tan claro como la sambumbia cubana.
A estas alturas pandémicas, según pronosticadores de ocasión, deberían estar recogiéndose los maltrechos despojos de los socialismos cubano y venezolano, arrastrados al abismo "coronavírico" por tremebundas crisis de salud y humanitaria.
Pero, inesperadamente —como en las buenas series de ficción—, el guion de los acontecimientos dio un giro inesperado, tanto, que deja vergonzosamente descolocados el discurso altisonante —no pocas veces carnavalesco y estridente— de la contrarrevolución cubana.
Entre tanto desvarío esta última terminó, nada menos, que convirtiéndose fanáticamente al trumpismo; algo a lo que ya no se atreve abiertamente ni la estilizada y hermosa Melania, que a estas alturas debe andar preguntándose cómo fue a caer en brazos del magnate presidente.
Sin más excusas para sus disparates, los voceros del antisocialismo inventan ahora —mire, usted—, que los estallidos antirracistas que conmueven la sociedad norteamericana y al mundo son, nada menos, que la consecuencia de la incitación y la introducción en esas protestas de agentes cubanos y venezolanos, de lo cual dan "fe" hasta con testimomios audiovisuales de marchantes pro Trump.
Los hechos, por su naturaleza salvaje y dolorosa, no son como para solazarse aunque, en el país que se autoproclama velador de los derechos universales, un policía blanco —como ya ocurrió otras incontables veces— hincó sus rodillas segregacionistas sobre el cuello de un ciudadano negro hasta asfixiarlo sin inmutarse entre súplicas y lamentos.
Mientras el criminal episodio hace el milagro de juntar en las calles ahora insurgentes de Estados Unidos la indignación de miles de manifestantes de todos los colores e ideas políticas, en La Habana, acusada de todas las violaciones humanas e infrahumanas posibles, la escena ocurre al revés…
A estas alturas pandémicas, según pronosticadores de ocasión, deberían estar recogiéndose los maltrechos despojos de los socialismos cubano y venezolano, arrastrados al abismo "coronavírico" por tremebundas crisis de salud y humanitaria.
Pero, inesperadamente —como en las buenas series de ficción—, el guion de los acontecimientos dio un giro inesperado, tanto, que deja vergonzosamente descolocados el discurso altisonante —no pocas veces carnavalesco y estridente— de la contrarrevolución cubana.
Entre tanto desvarío esta última terminó, nada menos, que convirtiéndose fanáticamente al trumpismo; algo a lo que ya no se atreve abiertamente ni la estilizada y hermosa Melania, que a estas alturas debe andar preguntándose cómo fue a caer en brazos del magnate presidente.
Sin más excusas para sus disparates, los voceros del antisocialismo inventan ahora —mire, usted—, que los estallidos antirracistas que conmueven la sociedad norteamericana y al mundo son, nada menos, que la consecuencia de la incitación y la introducción en esas protestas de agentes cubanos y venezolanos, de lo cual dan "fe" hasta con testimomios audiovisuales de marchantes pro Trump.
Los hechos, por su naturaleza salvaje y dolorosa, no son como para solazarse aunque, en el país que se autoproclama velador de los derechos universales, un policía blanco —como ya ocurrió otras incontables veces— hincó sus rodillas segregacionistas sobre el cuello de un ciudadano negro hasta asfixiarlo sin inmutarse entre súplicas y lamentos.
Mientras el criminal episodio hace el milagro de juntar en las calles ahora insurgentes de Estados Unidos la indignación de miles de manifestantes de todos los colores e ideas políticas, en La Habana, acusada de todas las violaciones humanas e infrahumanas posibles, la escena ocurre al revés…
Es un joven delincuente —no se sabe hasta ahora movido por cuáles instintos—, quien penetra en una periférica estación de la Policía Nacional Revolucionaria de la urbe y asesina y deja muy mal heridos a otros uniformados.
Qué sustrato misterioso hace posible que lo ocurrido contra un joven policía cubano no se vea como un acto justiciero, reivindicativo, y en realidad despierte el dolor de millones de ciudadanos solidarizados con el sufrimiento de las familias y los combatientes de la institución armada, en contraposición con las revueltas que sacuden por estos días al país más rico del mundo
La respuesta más cercana a semejante dicotomía parece estar en la "herencia" —que no siempre es en dinero ni otras especies— de los sistemas políticos y las instituciones policiales y armadas de ambos países. Mientras allá arrastran, hasta este siglo XXI, los vestigios de la despiadada, injusta, expansiva y discriminatoria patria de Cutting —aplastada aún la de Lincoln—, las de aquí tienen el martianísimo apellido de «revolucionarias», y no por gusto.
Es en la ética y los fundamentos que dan cuerpo y sentido a las instituciones armadas y de otro tipo en los dos países donde se encuentran las respuestas a las muy notorias diferencias en las reacciones políticas y sociales ocurridas —con independencia de errores, corruptelas incipientes o desatinos puntuales— que puedan manchar el honor del Ministerio del Interior y niegan sus principios, los mismos de la Revolución que lo fundó hace 59 años.
Preocupados por la creciente indisciplina social, algunos en Cuba se alistan por el regreso de los enfoques represivos, incluso por el estilo de guapetón de esquina y matones de turno de los antiguos guardias rurales, que machetazo sobre una mesa mediante y algún que otro latigazo, despejaban los desórdenes, como atestiguan no pocos.
Deslizarnos por ahí sería como meternos en un peligroso desfiladero, dejando que los fenómenos sociales se nos trastoquen en una secuencia riesgosa de acción y reacción, mientras lo inteligente y adecuado es el análisis y la búsqueda desapasionada de causas y consecuencias de fondo. Por el otro sendero podríamos desbocarnos hacia un estado policial efímero y nunca a un estado moral permanente, duradero, como el que se planteó siempre como programa la Revolución.
Precisamente a un programa como este debemos que fracasen las aspiraciones de la contrarrevolución de espolear el tema del racismo para que las revueltas —que por más "requetevueltas" que les dan nunca ocurren— se trasladen a Cuba.
Tal vez los nuevos intrigantes olvidan que cuando todavía no se veían siquiera las ventiscas de estas ciclónicas escenas reivindicativas en Norteamérica —aunque a no pocos negros y otras minorías no les faltaran rodillas asfixiantes sobre sus cuellos—, ni Trump anunciaba su irracional solución de desplazar la Guardia Nacional a las calles para aplastar las revueltas, el Gobierno sucesor de los "hermanos Castro" —como suelen llamarlo— había dado un giro extraordinario en el enfoque del enfrentamiento al racismo y la discriminación racial, al anunciar la creación de un programa nacional para enfrentar esos fenómenos y de una comisión a ese nivel para darle forma y seguimiento.
La Revolución que empezó precisamente por eliminar el ahora tan famoso "distanciamiento social" de blancos y negros en los parques, y por pintar de colores diversos las aulas de escuelas, universidades, las parejas y otros espacios sociales, comprende cabalmente que los grados de justicia alcanzados no bastan para tocar la cima de la plenitud y la igualdad humanas.
Se imponía transformar la perspectiva fundamentalmente cultural con la que se abordaron esas desigualdades persistentes en Cuba y avanzar hacia un enfoque integral e integrador, de mayores alcances geográficos, políticos, económicos, institucionales y sociales.
Este paso fue antecedido por esfuerzos para abrir espacio a la presencia de personas de la raza negra en cargos de dirección y diferentes espacios públicos, incluyendo los medios de comunicación, liderados por el entonces jefe de Estado y de Gobierno, General de Ejército Raúl Castro Ruz.
El nuevo programa gubernamental asume el abanico de iniciativas nacidas del calentamiento del debate sobre la racialidad y la justicia en Cuba, que en algunos casos enseñaban sus garfios oportunistas y apostaban a la manipulación y la subversión política.
Precisamente ante un auditorio negro, en la iglesia norteamericana de Riverside, y en el año 2000, Fidel reconocía que todavía nuestro país distaba mucho de resolver el dilema discriminatorio y admitía que la igualdad ante la ley no siempre significaba igualdad de oportunidades: "Tiempo tardamos en descubrir… —admitió— que la marginalidad, y con ella la discriminación racial, de hecho es algo que no se suprime con una ley ni con diez leyes…".
Es bueno saberlo desde ya. No vaya a ser que un día se desplome la bolsa de valores de Nueva York y la culpa, la maldita culpa, la paguen los precios subterráneos del mamífero nacional.
Es en la ética y los fundamentos que dan cuerpo y sentido a las instituciones armadas y de otro tipo en los dos países donde se encuentran las respuestas a las muy notorias diferencias en las reacciones políticas y sociales ocurridas —con independencia de errores, corruptelas incipientes o desatinos puntuales— que puedan manchar el honor del Ministerio del Interior y niegan sus principios, los mismos de la Revolución que lo fundó hace 59 años.
Preocupados por la creciente indisciplina social, algunos en Cuba se alistan por el regreso de los enfoques represivos, incluso por el estilo de guapetón de esquina y matones de turno de los antiguos guardias rurales, que machetazo sobre una mesa mediante y algún que otro latigazo, despejaban los desórdenes, como atestiguan no pocos.
Deslizarnos por ahí sería como meternos en un peligroso desfiladero, dejando que los fenómenos sociales se nos trastoquen en una secuencia riesgosa de acción y reacción, mientras lo inteligente y adecuado es el análisis y la búsqueda desapasionada de causas y consecuencias de fondo. Por el otro sendero podríamos desbocarnos hacia un estado policial efímero y nunca a un estado moral permanente, duradero, como el que se planteó siempre como programa la Revolución.
Precisamente a un programa como este debemos que fracasen las aspiraciones de la contrarrevolución de espolear el tema del racismo para que las revueltas —que por más "requetevueltas" que les dan nunca ocurren— se trasladen a Cuba.
Tal vez los nuevos intrigantes olvidan que cuando todavía no se veían siquiera las ventiscas de estas ciclónicas escenas reivindicativas en Norteamérica —aunque a no pocos negros y otras minorías no les faltaran rodillas asfixiantes sobre sus cuellos—, ni Trump anunciaba su irracional solución de desplazar la Guardia Nacional a las calles para aplastar las revueltas, el Gobierno sucesor de los "hermanos Castro" —como suelen llamarlo— había dado un giro extraordinario en el enfoque del enfrentamiento al racismo y la discriminación racial, al anunciar la creación de un programa nacional para enfrentar esos fenómenos y de una comisión a ese nivel para darle forma y seguimiento.
La Revolución que empezó precisamente por eliminar el ahora tan famoso "distanciamiento social" de blancos y negros en los parques, y por pintar de colores diversos las aulas de escuelas, universidades, las parejas y otros espacios sociales, comprende cabalmente que los grados de justicia alcanzados no bastan para tocar la cima de la plenitud y la igualdad humanas.
Se imponía transformar la perspectiva fundamentalmente cultural con la que se abordaron esas desigualdades persistentes en Cuba y avanzar hacia un enfoque integral e integrador, de mayores alcances geográficos, políticos, económicos, institucionales y sociales.
Este paso fue antecedido por esfuerzos para abrir espacio a la presencia de personas de la raza negra en cargos de dirección y diferentes espacios públicos, incluyendo los medios de comunicación, liderados por el entonces jefe de Estado y de Gobierno, General de Ejército Raúl Castro Ruz.
El nuevo programa gubernamental asume el abanico de iniciativas nacidas del calentamiento del debate sobre la racialidad y la justicia en Cuba, que en algunos casos enseñaban sus garfios oportunistas y apostaban a la manipulación y la subversión política.
Precisamente ante un auditorio negro, en la iglesia norteamericana de Riverside, y en el año 2000, Fidel reconocía que todavía nuestro país distaba mucho de resolver el dilema discriminatorio y admitía que la igualdad ante la ley no siempre significaba igualdad de oportunidades: "Tiempo tardamos en descubrir… —admitió— que la marginalidad, y con ella la discriminación racial, de hecho es algo que no se suprime con una ley ni con diez leyes…".
Esa autocrítica, en fecha tan adelantada, sirve de basamento al nuevo programa que, como destacó en su presentación el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, debe revisar todos los ámbitos en que pueda manifestarse la discriminación, desde el acceso a las universidades, los cargos públicos, las condiciones de vida, la marginación, los ingresos y otras desventajas sociales.En Cuba las "manifestaciones" de lucha antirracista ya se habían precipitado y no requirieron de agitadores, desafectos inescrupulosos o infiltrados en ninguna parte para descubrir que se le estaba fallando a la justicia prometida.
Es bueno saberlo desde ya. No vaya a ser que un día se desplome la bolsa de valores de Nueva York y la culpa, la maldita culpa, la paguen los precios subterráneos del mamífero nacional.
Tomado de Juventud Rebelde







