Constituye para mí un honor haber sido invitado por Hugo Moldiz Mercado para escribir unas pocas líneas a guisa de prólogo a este libro. Por una parte, porque se trata de uno de los más prestigiosos intelectuales de izquierda de Latinoamérica, autor de numerosos textos que en años recientes han servido para arrojar luz sobre los procesos de cambio experimentados por la región desde finales del siglo pasado. Y un honor también porque, aparte de ser uno de los más lúcidos observadores de la escena regional, Moldiz es un incansable militante de las mejores causas de Nuestra América. Es por ambas cosas que la dictadura que hoy sojuzga su querido país, Bolivia, lo mantiene enclaustrado en la residencia oficial de la embajada de México en La Paz: por la luz que arroja con sus escritos e intervenciones públicas y por el ejemplo que su militancia ofrece para las jóvenes generaciones.
Dicho esto paso a formular algunas breves acotaciones a este magnífico libro. Digo a propósito «acotaciones» porque comparto en lo esencial su argumento y el análisis que hace del Proceso de Cambio en Bolivia y su trágico desenlace. Los pocos puntos en donde existe algún desacuerdo —más bien una discrepancia parcial, de matices— no tienen la entidad suficiente como para plantear una tesis contraria a la que tan bien desarrolla en su libro.
Desde las primeras páginas se afirma que se subestimó la fortaleza, el arraigo y la voluntad revanchista de las fuerzas más reaccionarias de Bolivia. O, en caso de que no se hubiera incurrido en ese error, prevaleció una suerte de resignación ante lo que parecía la consumación inevitable de un proceso que tenía un plazo fijo de terminación. Este es un punto sobre el que volveremos más adelante, pero que remite a una caracterización epocal que realiza Moldiz. Si bien no lo dice con mucho énfasis, según nuestro autor lo que hubo en Bolivia fue una revolución. En un pasaje de su libro dice textualmente que «el gobierno de Evo fue reacio a transformar estructuralmente las Fuerzas Armadas y la Policía, tal como debe hacerlo toda revolución». Creo que sin menospreciar la amplitud y profundidad de los cambios que tuvieron lugar en Bolivia bajo los sucesivos gobiernos de Evo Morales, aquellos no alcanzan para decir que en ese país se había consumado una revolución. Diría, sin duda alguna, que se inició un tránsito por un sendero que podría concluir en una revolución pero que luego de 2010 se tomó un desvío, hubo un cambio de ruta, y el objetivo revolucionario otrora tan importante fue poco a poco siendo archivado, canjeado por las luces cegadoras de un formidable éxito económico, inédito en toda la historia boliviana.
Una de las grandes preguntas del caso boliviano es cuáles fueron las causas de ese viraje que a la larga terminaron por debilitar no solo el impulso revolucionario sino también la capacidad para leer adecuadamente las amenazas de la coyuntura. Viraje, hay que recordarlo, se produce poco después de que Evo Morales fuese reelegido con algo más del 64% de los votos. Aclaro, para que no se me malentienda, que el gobierno de los movimientos sociales contó siempre con mi apoyo porque el mismo fue, sin duda, como lo señala nuestro autor, «el proceso de cambio más profundo de toda la historia boliviana». Pero lo que se trata de hacer ahora es comprender por qué terminó como todos sabemos.
Brevemente: el inicio de un tránsito revolucionario no siempre culmina en la realización de una revolución. Esta supone una profunda transformación de los aparatos del Estado, sobre todo los represivos: las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia (su personal, su organización, su equipamiento, su ideología) y de la institucionalidad burguesa (el aparato judicial, el instrumental legal, etc.) heredada del pasado. Se hizo un esfuerzo enorme pero, desgraciadamente, no fue suficiente. Huelga aclarar, como lo enseñan con elocuencia los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que el tema de los aparatos represivos y su lealtad al nuevo proyecto es crucial para el curso de un proceso revolucionario, para garantizar el remate decisivo que ponga punto final al viejo orden y evitar el rebrote de la contrarrevolución. Obvio que, para lograr esto, se requiere contar con suficiente fuerza política y, como se desprende del libro de Moldiz, el gobierno de Evo Morales tenía un poco al comienzo pero luego la fue perdiendo.
Tal vez una clave para entender este desafortunado desenlace se encuentre en lo que nuestro autor dice cuando observa, atinadamente, la «sorprendente legitimidad y participación de fracciones de la pequeña burguesía y de sectores políticamente atrasados del campo popular que actúan reaccionariamente, lo que le da un rasgo fascistoide» a lo que, indudablemente, es un golpe de Estado, cosa que Moldiz fundamenta de modo irrefutable. No obstante, de lo anterior brota una pregunta insoslayable porque para cualquier observador más o menos atento de la realidad boliviana era evidente que amplios sectores de la pequeña burguesía y, sobre todo, las capas socialmente ascendentes del capo popular habían desertado del proyecto masista y se acercaban rápidamente al bloque reaccionario que, de ese modo, le otorgaban un «toque plebeyo» a lo que indudablemente era un proyecto oligárquico, racista y neocolonial. ¿Cómo explicar esa sorpresa?
El libro ilustra con idoneidad el papel determinante del imperialismo norteamericano en este progresivo debilitamiento del gobierno masista, sobre todo una vez culminado, en el 2010, la «etapa heroica» del Proceso de Cambios. Esa irrupción (que se venía gestando desde fines del siglo pasado) del bloque indígena, campesino, obrero y popular fue víctima paradojal de su propio éxito. Por supuesto que la presión estadounidense no solo se intensificó sino que se diversificó cualitativamente, atrayendo hacia el campo de la reacción a amplios segmentos de aquel bloque deslumbrados por un progreso material que, lamentablemente, no tuvo como contrapartida un proceso de educación política e ideológica que frustrara los planes del imperialismo y la reacción local. Si en la «etapa heroica» el bloque popular pudo resistir a pie firme los embates de «la embajada», a cuyo frente estaba nada menos que un experto en secesiones como Philip Goldberg, artífice de la partición de la ex Yugoslavia, enviado a Bolivia para lograr la secesión del Oriente y actual embajador en Colombia, los hechos demostraron que esa voluntad se debilitó considerablemente a la vuelta de la primera década del siglo.
En algún pasaje del libro, Moldiz discurre, cautelosamente, en torno a si existía en el núcleo dirigente del bloque masista «voluntad política de avanzar hacia el poscapitalismo». Pregunta más que legítima pero que solo el liderazgo del proceso puede responder, cosa que hasta ahora no ha ocurrido ni pienso que vaya a producirse en lo inmediato. Pero de su preocupación emana otra interrogante: suponiendo que tanto Evo Morales como su vicepresidente, Álvaro García Linera, hubieran cultivado esa voluntad de avanzar hacia el poscapitalismo, ¿existían en la sociedad boliviana las condiciones objetivas —o sea, la correlación de fuerzas y el grado de organización y educación político-ideológica de las clases populares— como para intentar avanzar por ese camino?
Mi impresión —y subrayo lo de impresión— es que no. Que no había potencia plebeya, como diría Álvaro García Linera, suficiente para intentar tomar el cielo por asalto; por debilidades internas pero también por las restricciones del marco internacional. Y traigo a colación una observación muy penetrante de Lenin a propósito de la dialéctica de las revoluciones que tal vez podría aplicarse al caso de Bolivia. En un pasaje luminoso de su intervención en el VII Congreso Extraordinario del Partido Comunista de Rusia (1918) dijo que en los países de la periferia capitalista, «en el país de Nicolás y de Rasputín… comenzar la revolución era tan fácil como levantar una pluma». El problema, seguía, era llevar la revolución a su conclusión y construir el socialismo. En La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo, un texto de 1920, abunda en esta idea y asevera que en Rusia, «comenzar la Revolución Socialista fue sumamente fácil, a diferencia de lo que ocurre en los países europeos; pero continuarla y llevarla a término, le será a Rusia más difícil que a los países europeos». Tal vez los obstáculos advertidos por Lenin y que ocasionaron la frustración del proceso revolucionario en Europa se hicieron presente en Bolivia y descarrilaron la «etapa heroica» para dar comienzo a un momento de repliegue —¿inicio de un lento ocaso gubernamental, como dice Moldiz?— que durante diez años no pudo revertirse y que condenó al proyecto emancipatorio masista a una insospechada derrota.
Una clave de esta larga agonía tal vez se encuentre en lo que nuestro autor, así como Isabel Rauber, caracterizan como la disipación del sujeto histórico de la etapa heroica, un sujeto plural y diverso que, en una atmósfera de prosperidad sin precedentes, o bien abandona sus viejos ideales para acomodarse a la ilusión del consumismo o va siendo despojado de aquellos por el aparato burocrático del Estado. Se concreta así la sustitución del bloque histórico arraigado en sus bases clasistas estructurales por un nuevo sujeto: el Estado y su funcionariado. El clásico fenómeno del «sustitutivismo», que como es bien sabido amenaza mortalmente a todas las revoluciones, pareciera haber jugado un papel importante en el caso boliviano.
Obviamente que esta constatación invita a preguntarse por las causas de este consentido despojo de protagonismo popular y Moldiz aporta algunas hipótesis al respecto: la llamativa disonancia entre los resultados prácticos de la gestión de Evo Morales en la presidencia y la erosión de su base política. Aquí interviene un elemento constitutivo de la cultura de los pueblos aymara y quechua. En uno de mis más recientes viajes a Bolivia hablé en la calle con personas de pueblo, de estas dos etnias, y les dije que estaba asombrado por las críticas que se le hacían al presidente. Ingenuo, les preguntaba: «¿no tienen ustedes un sentimiento de gratitud por todo lo que Evo ha hecho en su favor?». La respuesta me dejó congelado: «Él hizo lo que tenía que hacer, no hay nada que agradecer. Y lo mismo ocurre con nuestros caciques en las comunidades».
¿Podría haberse contrarrestado este sentimiento de ingratitud masoquista, que le abriría el paso a los racistas que luego tomarían por asalto el Palacio Quemado? Creo que sí, y Moldiz ofrece buenos argumentos para fundamentar esa respuesta. Una, el descuido del trabajo político-ideológico causado por la sobrecarga de la gestión; dos, la cómoda delegación en el presidente y el liderazgo estatal de actividades y tareas que deberían haber realizado los integrantes del desmovilizado y crecientemente apático bloque popular; tres, el debilitamiento de la relación entre el liderazgo y su base social, con contactos cada vez menos estrechos y frecuentes; cuatro, la casi inexistente capacidad de contraofensiva en el crucial terreno comunicacional dominado de manera abrumadora por los enemigos del proceso. Sin esto, la batalla cultural —simbolizada en la revalorización de la tradición de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus instituciones políticas comunitarias y en la recuperación de la Pachamama y la Wiphala— demostró tener una penetración menor de lo que pensábamos. El discurso de la derecha y el imperialismo, montado sobre un fenomenal aparato comunicacional, tuvo más alcance y penetración, y eso se percibió muy claramente en los días que rodearon al golpe de Estado.
De la lectura del libro de Moldiz, así como de la observación minuciosa de los acontecimientos, surge claramente que el golpe de Estado podía haberse evitado; que no era el corolario inexorable del proceso, más allá de sus señaladas debilidades. Un error fue convocar al referendo el 21F de 2016, tres años antes de las elecciones presidenciales. Otro fue apostar tan fuertemente al litigio con Chile por la legítima reclamación de salida al mar de Bolivia y un eventual fallo favorable por parte de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, algo que cualquier observador bien informado sabía que no se iba a producir y que la sentencia final era lo máximo que se podía obtener en ese momento. Otro, creer que la OEA y el sinvergüenza que funge como su secretario general, Luis Almagro, irían a ser neutrales en la futura contienda electoral. Otro, pensar que una política de relativo enfriamiento con —o cauteloso distanciamiento de— Cuba y Venezuela convencería a los hampones de Washington de no entrometerse en el proceso político boliviano y dejar que Evo Morales siguiera gobernando. Otro, hacer reposar la seguridad del presidente y su equipo de gobierno, su vicepresidente y sus ministros, en la lealtad de las fuerzas armadas y la policía, cuando era más que evidente que tanto aquellas como esta tenían su comando verdadero en Washington y no en La Paz. Era obvio que el gobierno tendría que haber organizado una mínima milicia popular, no para enfrentar al ejército pero sí para por lo menos defender la Plaza Murillo y el Palacio Quemado y que las bandas fascistas no se atrevieran a cometer sus tropelías con total impunidad. Sin el férreo apoyo de las fuerzas armadas y la policía, con la artillería mediática de la derecha disparando día a día munición gruesa y el imperialismo conspirando abiertamente, lo único que podía salvar el gobierno de Evo Morales era el control de la calle. Pero esta fue cedida sin luchar, casi como un obsequio, a la derecha.
Dilma no tenía el pueblo movilizado en la calle y fue fácil presa de los bandidos del Congreso; Fernando Lugo tenía la calle pero en el momento decisivo declinó convocarla, creyendo en la imparcialidad de la justicia burguesa y el rodaje de las instituciones republicanas en Paraguay. Así les fue. Díaz-Canel, Maduro y Ortega tienen ambas cosas: las fuerzas de seguridad y el pueblo movilizado y organizado en la calle. Por eso Estados Unidos no puede con ellos. Evo tenía la calle, pero por las razones que vimos más arriba la perdió, y con él, su gobierno.
Ver a un presidente, su vicepresidente y sus ministros, gentes honestas y probadas, que lideraron el mejor gobierno de la historia de Bolivia; verlos indefensos ante las cámaras de la televisión, algunos aterrorizados con justa razón, sus casas saqueadas o incendiadas, sus nombres vapuleados impunemente por los medios y los opinólogos de todo el mundo; verlos abandonados por su propia gente y traicionados por militares y policías, a merced de una tropa de energúmenos fascistas neocoloniales, es una de las imágenes más tristes que ha producido la política latinoamericana en mucho tiempo.
La flagrante injusticia de esta situación clama al cielo y requiere de una profunda autocrítica para que una vez reanudado el ciclo de ascenso de las luchas populares todos estos errores no forzados sean evitados. Recordando aquel consejo premonitorio del Che cuando dijera que al imperialismo (y a la derecha, agregaría yo) no se le puede creer ni un tantito así, ¡nada! Tengo fundadas esperanzas de que este libro de Hugo Moldiz contribuirá a una mejor comprensión de ese extraordinario proceso vivido por el pueblo boliviano y que, una vez retornado al poder, no se cometerán los errores que terminaron por derrotarlo, perseguirlo y atormentarlo en las fatídicas jornadas de noviembre.
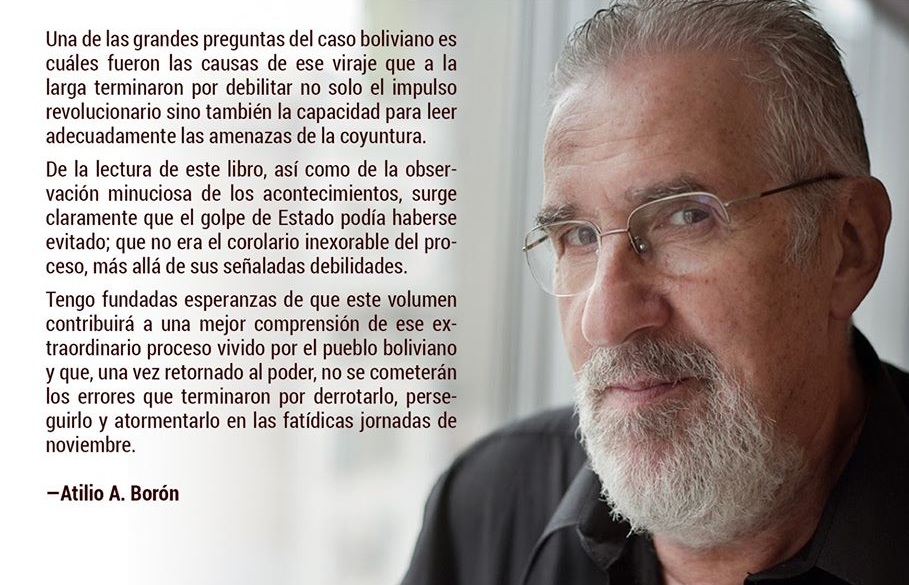







Comentarios