Para aquilatar en toda su dimensión la transformación en la esfera del conocimiento que trajo consigo la Revolución Cubana, es preciso comenzar compartiendo algunos datos que revelan el profundo atraso que esta heredó de la república mediatizada. En 1958 el 23,6% de la población del país se consideraba analfabeta, es decir, aproximadamente un millón de personas no sabían leer ni escribir, a lo cual había que sumar otro millón más de semianalfabetos (Silva, 2008).
El deplorable sistema de educación pública no satisfacía las demandas de la población con menos recursos, ni las necesidades del desarrollo nacional. Cerca de 600 000 niños carecían de escuelas, y 10 000 maestros no tenían un empleo (Silva, 2008). Tal era el grado de abandono del sector que el problema de la educación fue incluido por Fidel Castro en el Programa del Moncada como una de las seis prioridades que debían ser atendidas tras el triunfo revolucionario.
Por aquel entonces el país solo contaba con tres universidades públicas y la matrícula total de la educación superior en 1958 apenas llegaba a 15 000 estudiantes (Silva, 2008).
La producción del conocimiento científico y tecnológico tampoco había avanzado mucho. Los resultados de la ciencia cubana se sustentaban más en el papel de figuras prominentes que en el esfuerzo de las instituciones de la nación. Inclusive, en el informe de la Misión Truslow publicado en 1951 se reconocía la poca formación práctica que tenían los estudiantes de la educación superior, el escaso desarrollo de la investigación, la cual se limitaba principalmente a algunas capacidades tecnológicas en el sector agrícola, así como a la presencia de varias sociedades profesionales, circunscritas a campos específicos, u organizaciones de carácter más general como la Academia de Ciencias de La Habana (Montero, 2012).
En el terreno de la química, un área de la ciencia tan relevante para el desarrollo, antes de 1959 solo se habían publicado tres artículos científicos en el importante sistema editorial de la Sociedad Química Americana, lo cual revela el atraso relativo que predominaba en dicho campo (Montero, 2012).
Estos elementos, entre otros, nos permiten comprender cuán ambiciosas y esperanzadoras resultaron las palabras de Fidel el 15 de enero de 1960, en la Sociedad Espeleológica de Cuba, cuando afirmó que «el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento» (Castro, 1960). Para esa fecha se habían dado los primeros pasos en función de la trasformación educacional que emprendió el país —por ejemplo, ya se había dictado la Primera Reforma Integral de la Enseñanza—, aunque estaban pendientes de ejecutar o culminar otras trascendentales tareas, como la Campaña de Alfabetización o la nacionalización de la educación.
Los resultados del esfuerzo realizado en esta primera etapa no se hicieron esperar, aún en medio de la hostilidad de Estados Unidos y de las restricciones materiales impuestas por las condiciones económicas prevalecientes. Ya a la altura de 1975 el país contaba con 5,5 veces más estudiantes universitarios, tenía 6,3 veces más graduados de sexto grado y estaba invirtiendo 11 veces más en educación que el año anterior al triunfo revolucionario (Silva, 2008).
En aquel momento, parecía que en las décadas siguientes la tarea principal a emprender consistiría en mantener el ritmo de las transformaciones científicas y educativas. Sin embargo, el duro golpe al país que representó el derrumbe del campo socialista y la implantación del Período Especial planteó un importante desafío para el sostenimiento de los logros obtenidos en estas esferas.
Solo con la sólida convicción de que la educación y los avances de la ciencia constituyen baluartes irrenunciables de la Revolución, se pudo mantener lo alcanzado. En los momentos más duros del Período Especial, las escuelas, universidades y centros de investigación permanecieron abiertos, a pesar de los costos sustanciales que esto acarreó. Frente a la crisis, se impuso la austeridad en el manejo de los recursos; así como la creatividad de los trabajadores para continuar realizando sus funciones en condiciones de extrema escasez.
No obstante, aún en estas circunstancias el gobierno revolucionario nunca renunció a sus aspiraciones de construir una sociedad cada vez más sustentada en el conocimiento. Así, una vez que fueron superados los años más complejos de la crisis, se realizó un relanzamiento del programa educativo nacional como parte de la Batalla de Ideas.
En ese marco, bajo la dirección de Fidel Castro se inició una transformación cultural e intelectual de primera magnitud, donde puede afirmarse que el conocimiento ocupó un rol central. Como resultado, el sistema nacional de educación se vio completamente estimulado: se dinamizó la formación de personal docente para las diferentes enseñanzas; las escuelas fueron dotadas de nuevos materiales como televisores, videos y computadoras; se logró disminuir la matrícula de estudiantes por aula; se crearon dos canales de televisión con fines educativos; entre muchas otras trasformaciones.
La Universidad, también partícipe de esas acciones, extendió sus alcances como nunca antes: en el curso 2007-2008, con cerca de 744 000 estudiantes, se alcanzó la matrícula universitaria más alta en la historia nacional, la cual gracias al proceso de universalización de la educación superior llegó a alcanzar a todos los municipios del país, asegurando con ello el mayor nivel de inclusión social posible.
Los pasos que se dieron durante la Batalla de Ideas para fortalecer la base intelectual de la nación son palpables al nivel de la economía nacional. Si en 2006 el 13,9% de la fuerza de trabajo tenía nivel universitario, una década más tarde esta proporción se había elevado al 22,5% (ONEI, 2017 y 2018).
El contexto actual
Con la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en 2011 —los cuales fueron actualizados en 2016— las políticas de educación y ciencia fueron incorporadas como una parte orgánica de la actualización del modelo de desarrollo cubano. En principio, se trata de adoptar las medidas para avanzar hacia un modelo de desarrollo más funcional a las necesidades del país y que sea sostenible a través del tiempo.
Un reconocimiento del papel del conocimiento en la sociedad cubana también aparece reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, donde se define al potencial humano y a la ciencia, tecnología e innovación como ejes estratégicos del cambio (PCC, 2016).
Las transformaciones ocurridas hasta la fecha han sido varias, incluyendo cambios normativos y organizativos en los sectores que aquí se analizan. Dentro de estas se destaca la racionalización de los gastos en educación, lo cual se ha hecho buscando en todo momento salvaguardar las conquistas alcanzadas por la Revolución en esta esfera (PCC, 2011). En consecuencia, el presupuesto dedicado a esta actividad dejó de crecer como en años anteriores, y ha adoptado un comportamiento más estable, ascendiendo en 2016 a 8,2 mil millones de pesos (ONEI, 2017).
No obstante, con este resultado Cuba se continúa ubicando como el país que más proporción de su PIB dedica a la educación en América Latina y el Caribe (Véase el gráfico 1).
La posición alcanzada por Cuba en el gráfico 1 no puede resultar extraña si se toma en cuenta que, a pesar del ajuste necesario, en la Isla se reconoce la educación como un derecho del pueblo, y en correspondencia con esto se garantiza que sea posible transitar desde la primaria hasta el doctorado sin pagar un centavo por ello.
En cuanto a lo logrado, algunas cifras básicas permiten entender las dimensiones del sistema educativo cubano en la actualidad. Para el curso escolar 2016-2017 el país contaba con 10 567 escuelas en los diferentes niveles de enseñanza, casi 300 000 educadores y una matrícula inicial que superó los 2 millones de alumnos (ONEI, 2017).
Asisten a la educación primaria y media un total de 685 000 y 732 000 estudiantes, respectivamente. En la primera de estas, se dispone de 74 000 maestros, y en la segunda de 78 000. A pesar de las limitaciones, el país mantiene un amplio sistema de becas y apoyos para los estudiantes. Durante el curso 2016-2017 se registró la cifra de 147 000 becarios y 820 000 alumnos seminternos (ONEI, 2017).
Las matrículas universitarias, que mostraron una tendencia a la baja durante varios cursos, luego del curso escolar 2015-2016 comenzaron a incrementarse, y en la actualidad se encuentra en torno a los 219 000 0 estudiantes, de los cuales el 61,6% son mujeres. Las actividades de docencia e investigación se llevan adelante por 54 000 profesores que pertenecen al claustro de la educación superior. Para 2015 se encontraban participando en maestrías y especialidades casi 145 000 personas, mientras que en el nivel de doctorado esta cifra ascendió a 5 776 (ONEI, 2017).
Continuará…


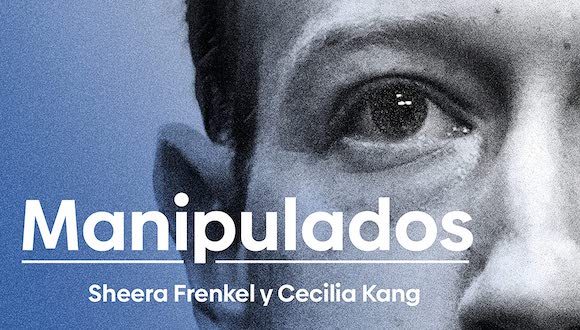


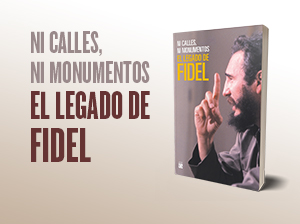
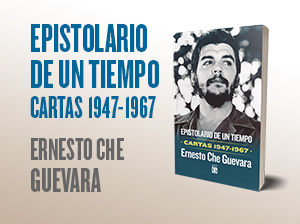
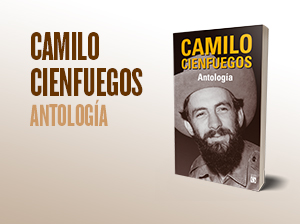
Comentarios