Poco tiempo antes de la llegada del nuevo año, y como de costumbre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar la más reciente versión del Balance Preliminar sobre el desempeño económico de los países del área.
Las noticias, en general, son buenas. En el 2017 se terminó la racha
de decrecimiento del PIB que durante dos años había afectado a la
región: creció el comercio; se expandió la inversión; aumentó el flujo
de remesas y disminuyó el déficit en las cuentas externas, todo lo cual
apunta hacia la recuperación, y la mejoría de los principales
indicadores macroeconómicos. Las perspectivas para el 2018 reiteran esa
tendencia, pero, ¿hasta qué punto tal cambio en la coyuntura implica
realmente el fin de la crisis en América Latina y el Caribe?
UNA ÉPOCA DE BONANZA*
Los antecedentes inmediatos de la más reciente crisis económica que atravesó la región se ubican en las extraordinarias tasas de crecimiento económico alcanzadas en el contexto del «boom de las commodities» o «superciclo de los productos básicos», que se extendió aproximadamente entre el 2003 y el 2011 y estuvo caracterizado por el alza desmedida de los precios de los principales productos básicos en el mercado mundial.
El resultado, desmarcado por completo de la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio, provocó un paulatino incremento de los ingresos por exportaciones para la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños. Estos grandes beneficios obtenidos por los negocios basados en recursos naturales también indujeron el arribo masivo de inversiones extranjeras directas, ávidas por apropiarse de la riqueza del subsuelo, afianzando el modelo extractivista que históricamente ha predominado en la región. Ni siquiera la crisis económica mundial, iniciada en el 2007 en Estados Unidos, pudo quebrar la tendencia al incremento en los precios de los productos básicos, los cuales después de una breve caída recuperaron su tendencia alcista.
La bonanza fue acompañada por una trasformación política de primera
magnitud, tras décadas de decepción y malestar provocadas por la
aplicación del neoliberalismo en América Latina. Así, luego del arribo
al Gobierno de Venezuela del presidente Hugo Chávez, se produjo por toda
la región una oleada de elecciones que permitieron cambiar el signo
político del continente, creando las condiciones para comenzar a aliviar
la deuda social acumulada durante tantos años. Florecieron entonces
numerosos programas orientados a una mejor redistribución de la riqueza,
al desarrollo educacional, la atención a la salud, y se crearon
instrumentos de
política para atender sectores sociales particularmente vulnerables.
Sin embargo, las ventajas obtenidas en materia social no obraron de forma similar en el terreno económico. Los altos precios de los productos básicos acentuaron la dependencia de las exportaciones de materias primas, incrementando la vulnerabilidad de los países exportadores frente a los vaivenes del mercado mundial.
En este marco, se aceleró el proceso de desindustrialización que desde mediados de los años 1980 venía experimentando América Latina. Según datos del Banco Mundial, si bien la industria representó en 1984 el 41,5 % del PIB regional, en el 2003 esta se redujo al 32,4 %, y ya en el 2015 fue solo el 27,4 %.
Los beneficios alcanzados tampoco permitieron dinamizar la inversión, la cual se mantuvo aproximadamente en torno a una quinta parte del PIB de la región. Lo realizado más bien se concentró en la reproducción de las condiciones económicas típicas de los países periféricos, con un bajo uso del conocimiento y limitados efectos de arrastre sobre la productividad del trabajo. Por ejemplo, en el informe sobre el Estado de la Ciencia publicado por la Unesco en el 2015, reconoció que aun cuando en la región vive el 8 % de la población mundial, solo realiza el 3,5 % de los gastos mundiales en investigación y desarrollo (I+D).
Todo ello permite comprender que, aun en medio de la abundancia, se
crearon las condiciones para que en un momento u otro se revirtieran los
avances alcanzados durante el superciclo de las commodities.
LA NUEVA COYUNTURA
Entonces volvieron las condiciones recesivas. Los términos de intercambio (o relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones) comenzaron a declinar en el 2012. Según datos del Anuario Estadístico de la Cepal, entre el 2012 y el 2015 se contrajeron tanto las exportaciones como las importaciones, provocando una ampliación del déficit comercial en más de 76 000 millones de dólares.
El endeudamiento externo latinoamericano y caribeño, que en el 2011 llegó a ser el 27,4 % del PIB, comenzó a incrementarse hasta alcanzar en el 2016 los 39,4 puntos porcentuales del PIB. Dicho movimiento, implicó una ampliación de la deuda en más de 523 000 millones de dólares, la cual se elevó en ese último año a 1,76 billones de dólares. Con este aumento en el nivel de endeudamiento, disminuyeron también las posibilidades de respuesta ante un incremento en las tasas de interés de referencia, tal como ya ha venido haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos.
La inversión extranjera directa (IED), luego de alcanzar los 147 000 millones de dólares en el 2012, comenzó a contraerse, hasta llegar a ser de 124 000 millones en el 2016.
Como corolario, las tasas de crecimiento económico empezaron a disminuir a partir del 2013, hasta que en el 2015 el PIB regional se contrajo un 0,2 %, y al año siguiente la caída fue del 0,8 %. Ambos resultados implicaron una reducción del PIB por habitante de -1,3 % y -1,9 %, respectivamente. Los países más afectados por la situación fueron los más vinculados a las exportaciones de recursos naturales, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, Ecuador, Belice, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. No obstante, los resultados alcanzados previamente constituyeron un buen colchón para soportar esta coyuntura.
En este periodo también se produjeron algunos cambios políticos
relevantes. Las fuerzas de la derecha lograron acceder a algunos de los
gobiernos más importantes del área, retomando la agenda neoliberal y
apostando por el papel del mercado como instrumento para la
redistribución de la riqueza social. El nuevo rumbo de la política
económica seguida por estos países ha creado las condiciones para que
sean los pueblos quienes carguen con el pesado fardo de la crisis, y a
escala regional el deterioro de los indicadores sociales no se ha hecho
esperar. Igualmente, en el Panorama Social de América Latina 2017,
publicado por la Cepal, se reconoció la incidencia de las nuevas
condiciones económicas en el aumento de la pobreza. Como resultado, si
en el 2014 la región tuvo 168 millones de pobres y 48 millones de
indigentes, estas cifras se habían elevado en el 2016 a 186 millones y
61 millones, respectivamente. Ese es precisamente el rostro humano de la
crisis, cuyas dimensiones escapan al análisis económico, y en torno al
cual giran las verdaderas implicaciones éticas y humanas del modo de
producción capitalista imperante en la región.
¿EL FIN DE LA CRISIS?
Llegó entonces el 2017, para convertirse en un punto de inflexión frente a la tendencia experimentada en los años anteriores, aunque aún no terminen de recuperarse por completo los principales indicadores de desempeño macroeconómico.
Según cifras preliminares, durante el año que terminó el PIB regional mostró un crecimiento del 1,3 %, y en términos per cápita lo hizo un discreto 0,3 %. A nivel de las subregiones, los mejores resultados se alcanzaron por Centroamérica, con un incremento en el PIB del 3,3 %; seguida por América del Sur, donde el producto aumentó un 0,8 %, y finalmente por el Caribe, con un crecimiento promedio del 0,1 %.
Los cambios en las tasas de crecimiento económico nuevamente estuvieron impulsadas desde el exterior, y los términos de intercambio para América Latina y el Caribe se incrementaron ligeramente, hasta llegar a ser el 90,7 % de lo alcanzado en el 2010. El aumento en el volumen de las exportaciones permitió una reducción en el déficit comercial, sin necesidad de disminuir las importaciones, tal como había ocurrido el año anterior.
La deuda externa, que se incrementó en términos absolutos hasta alcanzar los 1,81 billones de dólares, redujo casi un punto porcentual su peso en el PIB, llegando al 38,6 % del mismo; y las remesas internacionales, originadas principalmente en los países desarrollados, crecieron en concordancia con la recuperación mostrada en las economías del Norte.
Para el 2018, la propia Cepal reconoce que deben mantenerse las tendencias hacia la recuperación en las tasas de crecimiento, cifrando la expansión de la economía en un 2,2 %. Algo similar ha sido previsto por el FMI, quien en su pronóstico de octubre situó el crecimiento para el año siguiente en un 1,9 %. De confirmarse puede hablarse del cierre de un capítulo de crisis coyuntural en América Latina y el Caribe, aunque la crisis profunda y de raíces históricas que compromete su propio desarrollo continúe siendo un asunto pendiente en la agenda regional.
Tomado de Granma.
* Los datos empleados en este trabajo fueron extraídos del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017, publicado por la Cepal el 14 de diciembre del 2017.


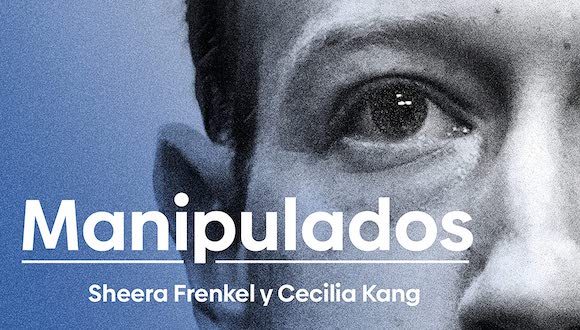


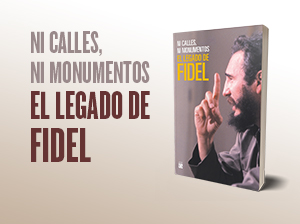
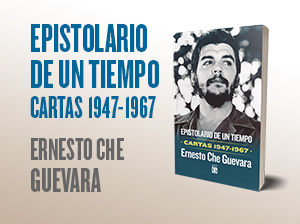
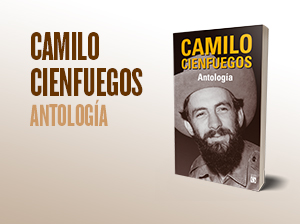
Comentarios